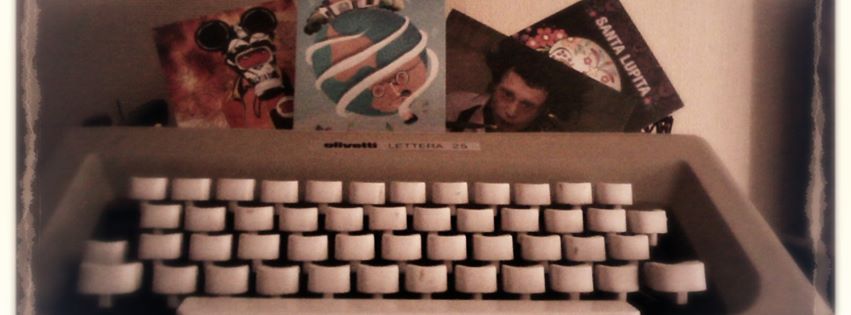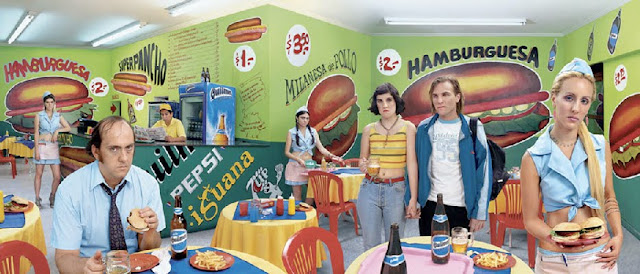I.
Antes de perderme en la ruta, de
contar las estrellas en el cielo, de fumar un cigarrillo frente al Pacífico,
pero después de comprar papas, golosinas y preservativos a precios mayoristas,
descubrí que las ruedas del colectivo estaban muy bajas. No soportaron tanta
carga y se refugiaron en el taller de la empresa.
Los pasajeros toman aire aunque
llenan sus pulmones con nicotina e insultos a los choferes, alguno incluso
amenazan llamar a Cadena tres. A lo lejos, unos artesanos se alejan y calman la
ansiedad con posiciones extrañas, los envidio. Intento conversar con mi
compañera de asiento que enojada habla del universo y el sur de chile. Así
comienza este viaje improvisado.
Dos horas más tarde, con cinco
cigarrillos menos, rodeado por la ruta, hablo con Teresa. Ella tiene 25 años y
una niña que la espera en Mendoza. Se divorció joven, luego entró a trabajar en
una mercería. Vivió siete meses acompañada por sus miedos hasta quedarse
encerrada en los laberintos de la depresión. No podía estar sola, extrañaba a
su familia. Habló mil veces de cuanto necesitaba a su familia, mil veces.
En una mañana de Enero, Teresa
conoció a un “negro de Sudan” según sus palabras y la vida volvió a
interesarle. Aparecía todos los días en el local donde ella trabajaba, la
conquistó por cansancio, según sus palabras. Ahora, viven juntos mientras
venden carteras en la ancha geografía de
un país llamado Argentina.
Ella regresaba del festival de
Jesús María, durmió poco en un hostel sucio. El negro de Sudan estaba en las
grutas: “En esta época se vende mucho por allá” me explica para después decirme
que es tarde y tiene sueño.
La mañana me descubre desprevenido sobre lo
que es o fue alguna vez Mendoza. Ciudad de trolebuses viejos, calles sucias y
un sol que arde sobre el pasto, denuncian la fotografía de un lugar consumido
por el tiempo. En mi bolsa de tesoros, un paquete de galletas oreos promete ser
mi desayuno y almuerzo.
Superadas las aduanas que parecen
eternas, luego de haber recorrido la cordillera en caminos de asfalto, se
presenta lo que promete ser Santiago de Chile. En el lado derecho de la ruta,
la cordilla dibuja colores de tierra mientras que en el lado izquierdo, se
pinta un río protegido por montañas y flores amarillas.
Cerca del agua, bordeando las
rocas, se dibujas las vías del ferrocarril, pero no están abandonadas, ni son
el rastro del pasado como en mi tierra. Sobre ellas, avanza un tren cargado de
misterios que no comprendo.
Sobre la urbe, los edificios
viejos son cubiertos por tiendas comerciales y rascacielos vacíos que definen
un barrio llamado Providencia. El desembarco sucede en una terminal de ómnibus
igual a cualquier otra terminal latinoamericana, pero con Mc Donald, local de
electrónica y casas de cambio oficial.
II.
En Santiago abundan vendedores ambulantes que en lugar de ofrecer
medias, lentes baratos o películas piratas, venden chipis, tarjetas de memoria,
cargadores portátiles, auriculares entre otras maravillas tecnológicas.
Dos ciudades se disputan el mismo
espacio, abajo el subte, el orden, la limpieza precios extranjeros (viajar en
subte cuesta 740 chilenos, un dólar) Arriba linyeras, carabineros, banderas del
che, imágenes de Pinochet y una estatua de Salvador Allende. Todo explota pero
todo se sostiene.
Sobre Avenida Libertador se levanta
la Fortaleza de Santa Lucía: Un foco de
resistencia frente al avance Español. Ahora, cuando cae la noche, travestis
ofrecen su amor, adictos a la cocaína gritan y entre escaleras abandonadas, banderas de chile son levantadas por hombres
de barba que piden cigarrillos.
III.
La luna en Avenida Libertador
ilumina lo que el sol esconde por los ruidos de una urbe que siempre estalla
pero nunca se destruye: Un Mc Donald que vende sobras a linyeras que se lo
regalan a sus hijos. Los mismos pobres venden toda la noche comida frita frente
a las persianas bajas de Falabella.
El Cerro Santa Lucía termina
donde comienza el centro cultural de Santiago donde comienza una calle llamada Lastarria.
El diluvio continuo de Santiago cubre Casonas viejas transformada en bares
alternativos, calles de piedra, murales y luces amarillas. Vendedores
callejeros exponen libros viejos de Neruda, algún libro de autoayuda y pedazos
de papel que antes fueron best seller.
Me siento en un bar llamado
utopía donde para pedir cerveza antes tengo que pedir comida. No tengo mucho
dinero, pero en Chile hasta en local más abandonado por Dios, acepta tarjeta.
En la mesa de al lado, dos mujeres rubias hablan en inglés.
Los bares cierran a las once pero
la ciudad no duerme. Vendedores ambulantes todavía ofrecen comida, algunos
cocaína y hasta cerveza. Los amantes se prueban en los bancos de Santa Lucía
mientras otros fuman marihuana vestidos por una lluvia que parece nunca
terminar. Los subtes cierran a la doce pero los colectivos no se detienen y
continúan su camino hacia la nada.
IV.
Amanezco más o menos temprano, el
aguacero no termina. Bordeó el río, cruzó plaza Italia y me detengo bajo la
universidad de derecho, en barrio Bella vista. Calle constitución es rodeada
por bares, ahora cerrados, que de noche ofrecen bebidas espirituosas a
estudiantes dispuestos a cambiar el mundo, coger o emborracharse para olvidar
su pasado. Tal vez, algunos valientes realicen todo al mismo tiempo en una
noche desesperada.
Constitución termina donde
comienza el museo Pablo Neruda. La primera de tres casas que tuvo el poeta, la
cual llamo “La Chascona”. El poeta se enamoró de varias mujeres aunque se
entregó a los cabellos despeinados de Matilde
que en quechua significa Chascona.
Neruda pensaba que las copas
debían ser de colores porque hasta el agua se veía divertida. El sueño terminó,
cuando Pinochet robó el poder. Pablo se entregó a su enfermedad y deseo morir
en su casa.
Los mercenarios de la dictadura
destruyeron su hogar y amenazaron a Matilde. Ella, hizo lo que cualquier otra
persona hubiera hecho, transformó el velatorio de Neruda en el primer acto de
rechazo a la dictadura de Pinochet. Fue una de las primeras mujeres, personas, que se opuso
abiertamente al gobierno.
“La chascona” se transformó en un
barco naufrago bajo la violencia de un Estado que en total torturó, secuestró y
asesinó a 40000 personas, de ellas 3065 están muertas o desaparecidas entre
septiembre de 1973 y marzo de 1990, según el informe realizado por la comisión
Valech.
El informe realizado durante la
presidencia de Piñera, fue criticado por Organizaciones de derechos humanos ya
que la comisión Valech rechazó más de 22 000 casos. La moneda guardó silencio
frente a los resultados. Atrás queda Neruda aunque todavía no me olvidó de
40000 personas que ahora me acompañan en mi ascenso hacia el cerro San
Cristóbal.
V.
El sol aparece, después de todo,
comienzo mi ascenso a pie hacia la punta
del Cerro San Cristóbal. Camino a paso lento pero seguro, todo el
sendero está marcado, a medida que me acercó a la colina los edificios de la
ciudad se entremezclan con la cordillera. Torres de vidrios habitadas por
franquicias, conviven con edificios viejos ocupados por estudiantes, empleados
de comercio y miembros de la administración pública.
Mi andar es acompañado por
familias y seres pegados a sus bicicletas elaboradas en algún país extranjero y
lejano. La salud física es importante para los habitantes de Santiago, la
bicicleta es el vehículo que más utilizan ya sea para proteger el medio
ambiente o por el alto precio del transporte.
Sentado ya en la colina, rodeado
de familias, lápidas que se levantan a cambio de sumas de dinero a la iglesia,
la infraestructura de Chile no deja de sorprenderme. Desde el Cristo se observa la torre más alta
de Latinoamérica que es un shopping y un centro de oficinas. Sin embargo en los
últimos años, pese a que ha disminuido el desempleo, aumentó la demanda de empleados de cocina,
comercio y construcción y disminuyó la demanda de empleo clasificado. Lo que en
el mediano plazo significa un estancamiento del trabajo.
VI.
Mareado por los edificios,
aturdido por el ruido, vuelvo hacia el corazón del monstruo, vago por calles
vestidas con basura, linyeras y turistas extranjeros, el azar me conduce hacia
el palacio de la moneda, hacia el centro cultural Palacio de la moneda y plaza
de la ciudadanía. Se trata de una galería construida debajo de casa de
gobierno. A parte de precios inflados para extranjeros, galerías de arte hípsters
y fotografías que muestran el pasado próximo de chile, se encuentra un cine.
Los hilos del viajero errático me
hacen notar que en chile se desarrolla un festival de cine latinoamericano y
que en la sala proyectan Allende en su laberinto. Película donde se describen
las últimas horas de resistencia del presidente, frente al avance del golpe de
Estado perpetuado por Pinochet y Estados Unidos.
Lo interesante no es ver al
político en su laberinto, en sus miedos, en sus propias contradicciones, lo
importante es observar a los espectadores luego de acabada la cinta. Sentados
sobre las butacas tienen los ojos brillosos, se aferran al apoya manos, otros
cubre sus bocas y se quedan horas pensando en todo lo que perdieron, en todos
los que desaparecieron, en todo lo que pudieron ser y en todo lo que son. Dos
estudiantes no dejan de ver el suelo. Una mujer esconde su rostro pero no calla
el ruido ahogado de sus labios. Allí en
la diminuta sala de proyección construida debajo del Palacio de la
Moneda, todo el pasado se refleja en los ojos de una dama todavía joven pero muy cansada. Ella agobiada
por los golpes de su historia, no puede levantarse de la silla.
Vuelvo a perderme en la ciudad y
me dirijo hacia ese primer mundo ubicado debajo de la tierra llamado metro. Parto
hacia el museo de la memoria. El edificio fue levantado por Michel Bachelet, en
la primera parte se observan varios juicios de lesa humanidad desarrollados a
lo largo del mundo; luego imágenes de Chile donde Pinochet asesinó o secuestro
y se levantaron monumentos en honor a las víctimas.
La escalera me lleva hacia la
sala principal que proyecta eternas veces, las imágenes de las fuerzas armadas chilenas
destruyendo el palacio de la moneda. En diferentes auriculares se escuchan la
radio de la época y las últimas palabras del presidente.
El museo se encuentra rodeado de artesanías
que desarrollaban los presos políticos mientras esperaban su libertad o su
condena. En un espacio se observan las cartas y dibujos enviados por niños a
sus padres, más adelante la imagen de una mujer que fue encontrada violada y
muerta al borde del mar. Siempre en cada sala, en cada espacio una persona
llora. Es todavía tan joven la democracia en chile, en 1990 el pueblo volvió a
elegir su presidente. En el recorrido se descubre la prolija persistencia de
Pinochet por no recuperar la democracia, la complicidad de Estados Unidos y las
personas que murieron sin entender muy bien porque. La Dictadura termina y los rastros
de una desigual ciudad Latinoamericana se respiran en la urbe.
VII.
A lo largo de toda la ciudad, el
Estado siempre se encuentra presente, de una manera violenta, sugiere, ordena
determinadas cosas a los caminantes. Lo hace sentir incómodo si es necesario,
lo importante que la ciudad este limpie o que se levante la caca del perro, lo
importante es el orden. La presencia constante de los carabineros nos hace
imaginar una ciudad sumida en el deber ser, en la obediencia aunque entre las
sombra, la resistencia se refleja en actos de vandalismo que pintan las paredes
con declaraciones de libertad y Anarquía.
El Estado deseo neutralizar el
problema con amenazas y humillaciones pegadas en las paredes, pero la
resistencia respondió con más frases y aerosol, aumentaron los carabineros, las
pintadas también. Cuando se entendió que en la violencia no se hallaba respuesta,
se propuso desarrollar murales en las paredes abandonadas, nunca más fueron
destrozadas. Los murales hablan sobre la integridad del cuerpo y la emancipación
de la mujer frente al capitalismo del cuerpo.
En Santiago, el capitalismo del
cuerpo se refleja en la cantidad de cabarets que se encuentran en la ciudad, en
una cadena de cafeterías llamadas Haití donde mujeres con ropas apretadas y
curvas pronunciadas ofrecen expreso, en bares escondidos en la zona financiera
donde mujeres apretadas atienden y otra vez en cabarets escondidos en galerías de
comercio. El sexo es una mercancía, el cuerpo una herramienta.
EL consumo no solo se expresa en
la sexualidad se dibuja en malls, incontables malls que se descubren en cada esquina,
mercadería importada y sin barreras, una droga adictiva para cualquiera que
consume. Los electrodomésticos y la ropa de marcan son accesibles aunque la
energía, el transporte, las autopistas y la nafta sean altas. Aquí Chile se
asimila, se dibuja como cualquier otra ciudad perdida en los hilos del
capitalismo, aquí tal vez mis palabras acaban.
Me hundo otra vez en aquel primer
mundo llamado metro, hacia la estación pajaritos, mi próximo destino: Valparaíso,
pero es otra historia.